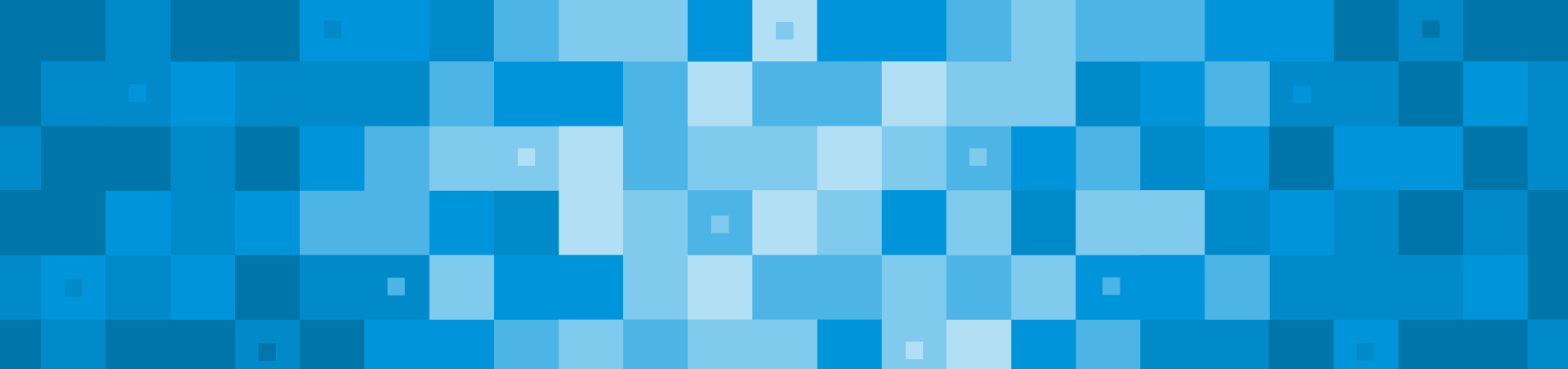Bioprinting en la FIUBA
Medicina. Química. Biología. Física, matemática, e incluso disciplinas abocadas a procesos de gestión y de estudios de mercado, como la ingeniería industrial. Todas estas áreas de conocimiento pueden intervenir en un proyecto de investigación en bioprinting, la técnica de fabricación de productos que mediante un método de manufactura aditiva, permite combinar materiales biológicos –células y factores de crecimiento– con materiales biocompatibles para formar estructuras que pueden o no imitar tejidos naturales.
Como explica el Prof. Ing. Jorge Zanabria, director del Grupo de Bioprinting de la FIUBA, creado en 2017 en el marco de una beca para un viaje de estudios a Alemania, el proceso de trabajo en este campo de estudios es “inherentemente multidisciplinario”, dada la especificidad de la maquinaria y las técnicas utilizadas. “Nuestra propuesta es desarrollar una impresora 3D para fabricar órganos complejos. Se trata de un objetivo a largo plazo que está siendo investigado en todo el mundo, con pruebas a través de distintas variantes, pero todavía sin una solución que pueda ser utilizada como modelo”, dice.
Y agrega a modo de ejemplo: “Hace unos meses, un grupo de investigación de la Universidad de Tel Aviv creó e hizo funcionar miocardiocitos (células cardíacas que laten) con vascularización. Pero este pequeño corazón sólo late, no bombea. Para que pueda bombear todavía se necesitan funciones internas del corazón como su marcapasos natural, funciones que aún no se resuelve cómo reconstruirlas. Según los investigadores, recién en 10 años, como mínimo, tendrían un corazón funcional. Pero lo interesante es que esta línea de investigación genera derivados u ofrece soluciones a corto plazo, y es en ese camino donde estamos poniendo nuestros objetivos iniciales”.
En ese sentido, una línea de acción implementada por el Grupo de Bioprinting se orienta a la producción de órganos en un chip, a partir del uso de manufactura aditiva con impresión 3D. Al respecto, ilustra Zanabria: “Imaginemos a este desarrollo como un siste ma con un tubo, una cisterna y otro tubo. Dentro del tubo depositamos células vivas y esperamos unos días a que ellas generen su propia red. Luego hacemos circular un fármaco o una droga por los tubos y medimos de alguna manera la reacción que tiene esta sustancia en las células vivas. Si además de tener una sola cisterna tuviéramos más de una en una red de tubos que las conecten, y si en cada una de las cisternas se depositaran diferentes tipos de células (renales, cardíacas, hepáticas, pulmonares, entre otras), estaríamos viendo cómo interactúan y reaccionan los diferentes tipos de órganos a la sustancia que se quiere probar. A esto se lo llama ‘Humanos en un Chip’”.
Leé la nota completa en la última edición